IMAGINARIO MONTEVIDEO
Ideas de ciudad desde el proyecto y el cine

(Siempre tendremos París) 1923 a 1935 Tranvía por 8 de Octubre. Archivo Cinemateca, 1929

1949 a 1984 La raya amarilla. Carlos Maggi, 1962

2000 a 2013 25 Watts. Juan Pablo Revella y Pablo Stoll, 2001

(Siempre tendremos París) 1923 a 1935 Tranvía por 8 de Octubre. Archivo Cinemateca, 1929
¿A quién le importa la ciudad?* De 1988 (Mamá era punk) a 1996 (El Chevrolé)
* Audiovisual realizado en 1983, que junto con Montevideo: ciudad sin memoria (1980), formó parte de la estrategia comunicacional del Grupo de Estudios Urbanos, que denunciaba las agresiones que sufrió la ciudad durante la dictadura. Fueron exhibidos entre 1980 y 1985 en diferentes ámbitos (clubes de barrio, parroquias, institutos de enseñanza, casas de familia), en un clima de intercambio y discusión con los espectadores.
El Grupo de Estudios Urbanos es asociación encabezada por el arquitecto Mariano Arana, cuyas actividades se iniciaron a comienzos de la década del 80, y cuya meta consistió en defender los valores patrimoniales de Montevideo







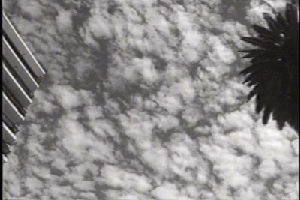
Desde la academia: Hilos Rotos
Enclave conceptual: Memoria (1980-1996)
Modelo de base rossiana fundado en el rescate de la historia como insumo analítico/proyectual. Afirma la dimensión tipo-morfológica del hecho urbano y respalda trabajos del Grupo de Estudios Urbanos y del Taller de Investigaciones Urbanas y Regionales.
tradición – historia – estructura – tipo – forma – identidad - monumento
Desde la gestión: Plan de Ordenamiento Territorial
Reconocimiento de la diversidad urbana y de los valores patrimoniales (1980 y siguientes)
En las últimas décadas se afirma el decrecimiento de población en gran parte de las áreas centrales de la ciudad, observándose paralelamente su crecimiento en los asentamientos de la periferia, fenómeno que provoca la contradicción de que exista equipamiento urbano e infraestructura subutilizada en la primera y déficit o carencia total de los mismos en la segunda. La complejidad alcanzada por el fenómeno urbano da lugar a la búsqueda de nuevos enfoques en la planificación que atienden a la puesta en valor del patrimonio urbano. En 1982 se realiza en forma parcial la revisión del Plan Director de Montevideo, incluyendo para el sector Habitación la necesidad de definir ordenamientos urbanísticos propios para cada área caracterizada de la ciudad. Dos años más tarde, en 1984, se elabora y presenta el "Informe Áreas Caracterizadas", realizado por convenio entre la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Intendencia Municipal de Montevideo. La inquietud se enmarca en un espíritu reflexivo respecto a la ciudad. El espíritu general del Informe Áreas Caracterizadas, es recogido en gran medida en las normativas especiales elaboradas en los años subsiguientes para ciertas áreas de la ciudad. Del mismo modo, estas normativas se acompañan con la creación de Comisiones Especiales Permanentes que además de tener el cometido de mantener y valorizar el carácter testimonial de dichas áreas, regulan la aplicación de la normativa.
Desde el medio audiovisual: El cine uruguayo
Y el medio es el mensaje
El video hizo su aparición como alternativa entonces inmejorable para reducir costos y facilitar por lo tanto ensayos productivos y expresivos. El video aportó un contundente mensaje: ahora se puede.En esos años también surgen géneros como el video clip, donde han probado y afinado sus armas muchos realizadores uruguayos, y el video arte, cultivado sobre todo por el Núcleo Uruguayo de Video Arte (…).En el género más transitado –el documental– hubo distintas orientaciones, oportunidades y niveles de expresividad, a través de las cuales las nuevas productoras, sus cineastas y técnicos, fueron afinando sus capacidades.
Empezar de nuevo
[En los primeros años de la década del 90], la situación del cine en el país no daba mucho lugar al optimismo. La exhibición cinematográfica vivía un debilitamiento lo bastante alarmante como para que algún pesimista decretara: “El cine ha muerto”.Sin embargo, 1993 puede ser visto, en perspectiva, como un año bisagra para el cine uruguayo. Es el año de La historia casi verdadera de Pepita la pistolera. Pepita... fue, como señala el mismo Zapiola “una primera culminación del borroso proceso de afirmación de la producción audiovisual uruguaya”. Pepita... también emitió la señal de que era posible contar historias “en uruguayo”, desde presupuestos modestos, con pulso narrativo y buscando el encuentro con el público. El siglo XX culmina en Uruguay con dos películas de ficción bien diferentes. El Chevrolé, dirigida por el publicista Leonardo Ricagni, hace acopio de prácticamente todos los elementos identificados con “lo popular” montevideano y El viñedo, dirigida por Esteban Schroeder.
Mapeo de la ciudad filmada
Mamá era punk
Guillermo Casanova, 1988
Tahití
Pablo Dotta, 1989
Vida rápida
Grupo Hacedor, 1992
El dirigible
Pablo Dotta, 1994
El chevrolé
Leonardo Ricagni, 1996

+++
En el período post dictadura, la idea de ciudad rota, que ha sido “saqueada”, era una realidad que se atendía tanto desde las áreas vinculadas con la gestión de la ciudad, como desde la academia. Es en este momento que se forma el Grupo de Estudios Urbanos, un colectivo de arquitectos y artistas, en pos de una toma de conciencia general del estado de decadencia de la ciudad y sus valores perdidos. En este sentido, el proyecto cinematográfico de esta etapa es consecuente con este estado del imaginario urbano. En los filmes hay una mirada melancólica hacia la ciudad, que la registra y de cierta manera denuncia un estado de situación. Montevideo se percibe como una estructura compleja, densa, con superposición de formas y usos, pero que por momentos aparece vacía, sobre todo en las zonas del centro y ciudad vieja. La ciudad que se proyecta aparece marcada por el tiempo, envejecida, e incluso en ruinas.
«A la "ciudad inventada” se opone la ciudad heredada. A la trama diáfana, una trama turbia, mezclada, complicada, una urdimbre densa, compleja (…). La ciudad real. Pero esta última no es un nuevo gesto ni un trazo ingenuo: es la ciudad construida en el tiempo.» ⁷

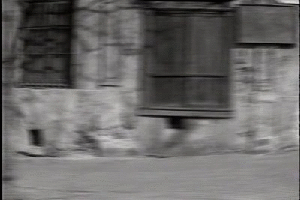

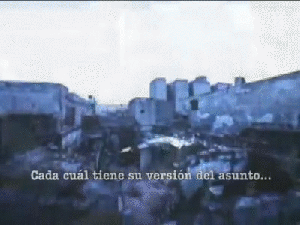
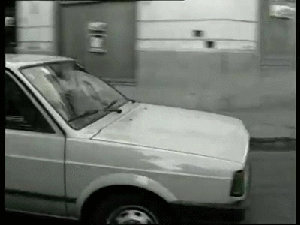
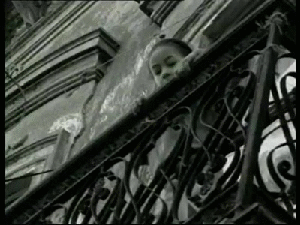


En la ficción, la actividad colectiva, de barrio, ya no ocurre en los parques, en las plazas, espacios diseñados para este propósito. La calle y la vereda comienzan a ser protagonistas en este nuevo concepto de espacio público que aparece. La ciudad imaginada desde el cine pierde esa idea de orden y función que se proclamaba desde el período anterior.

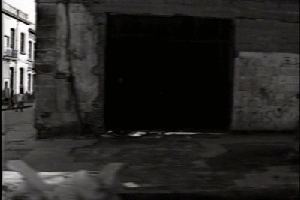


Nuevamente está presente la relación entre la ciudad y la costa, pero, a diferencia de lo que sucedía en épocas anteriores, la rambla y la playa aparecen como lugares vacíos, solitarios, e incluso a veces, inhóspitos e inseguros.

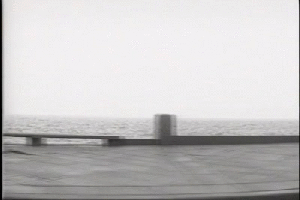




En la filmografía de este período, ya no se muestra el este de la ciudad. Se vuelve al centro, a la rambla Sur, a la Ciudad Vieja: a la ciudad original.

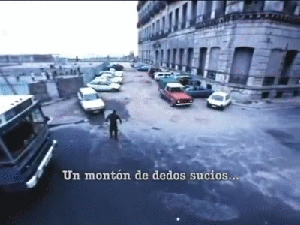


Sumado a esto, hay un repaso constante de los edificios emblemáticos de la ciudad. Las películas se apoyan en los hitos urbanos y arquitectónicos para construir sus relatos en la ciudad. Algunos de esos hitos presentan transformaciones simbólicas respecto al pasado. Y se agregan nuevos hitos, que se suman a la memoria colectiva de la ciudad.
Se rescatan continuamente los rasgos urbanos y arquitectónicos que reviven la memoria: Montevideo es Montevideo, no hay dudas, porque aparecen todos los elementos que la identifican.







